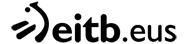La fiaca
Relatos góticos
Cuento de noviembre, por Josean Pedrazo
Josean Pedrazo
Lectura de "Cuento de noviembre" por su autor Josean Pedrazo en La Fiaca
-
 8:55 min
8:55 min



Aquel atardecer plomizo decidió variar el rumbo del paseo. Iría hasta el viejo convento en ruinas, por donde Sultán podría trotar y olisquearlo todo a su gusto. Él, por su parte, tendría que hacer frente a sus aprensiones más profundas, no en vano, el camino lo obligaba a pasar por delante del antiguo cementerio, abandonado diez años atrás.
Un instante antes de llegar junto a la herrumbrosa puerta, se le vinieron encima las mil historias de muertos vivientes y apariciones que circulaban entre las gentes del pueblo. De un silbido ordenó a Sultán que se viniese junto a él. El perro, obediente, se acercó, pero al llegar a su altura lo sobrepasó y echó a correr hacia la verja oxidada, colándose a través de ella hacia el interior del camposanto.
- ¡Sultán! – gritó.- ¡Sultán, no me jodas! – volvió a gritar, presa de un miedo incipiente.
Tan sólo respondió una breve ráfaga de viento frío y húmedo. Asomado entre los barrotes de la verja volvió a intentarlo, tratando esta vez de parecer más amistoso.
- ¡Sultán, chico, ven aquí!
Nada…
De pronto se percató de que la luz agonizaba y de que una luna llena presidía un cielo gris oscuro. Soltó un juramento y empujó la puerta, que al abrirse, emitió un quejido herrumbroso. Un latigazo le recorrió la columna hasta la nuca.
Pisando el barro y la mala hierba caminó entre las lápidas de mármol, invadidas por el musgo y la hojarasca. Al fondo divisó el viejo muro rematado por cruceros y pináculos, cuyas siluetas parecían advertirlo… o quizá amenazarlo.
Varios metros por delante de él vio fugazmente pasar una sombra.
- ¡Sultán, ven aquí! – ordenó a la sombra.
Nada sucedió. Aceleró el paso y avanzó por un pasillo entre dos paredes pobladas de nichos. La humedad del aire y la estrechez del corredor le provocaron una sensación asfixiante. Impulsado por la ansiedad creciente echó a correr. Tropezó y cayó al barro como un saco. Alzó la vista y leyó: “Tu familia y amigos no te olvidan”.
- ¡Mierda de sitio, joder! – exclamó.
Reanudó su carrera mientras se frotaba las manos embarradas contra los costados del abrigo. Alcanzó una explanada de tumbas de suelo, bordeada de mausoleos más grandes.
A la luz de la luna distinguió una construcción de mayor tamaño que las demás, un voluminoso templete, sobre cuya entrada destacaba un frontón triangular sustentado por robustos pilares, custodiados por sendas estatuas de ángeles. Hacia un lateral vio moverse nuevamente una sombra a ras del suelo. Esta vez tuvo la certeza de que era Sultán. Volvió a llamarlo. El perro giró su cabeza hacia él, pero no hizo caso alguno.
Lo siguió con la mirada hasta que el animal se detuvo junto al crucero de una lápida. Con la inquietud inserta en los huesos caminó hacia él. A medida que se acercaba a la tumba comenzó a distinguir una silueta postrada junto a ella. Sintió que su cuerpo temblaba, y no sólo de frío. La figura alzó una mano y Sultán se acomodó dócil, junto a ella.
- Es un buen perro – le dijo una voz de mujer sin girarse. Vestía completamente de negro y cubría su cabeza con un pañuelo del mismo color.
- Sí, bueno… Un poco travieso – respondió él algo más tranquilo aunque sin sentirse cómodo del todo -. Se me ha escapado.
La mujer permaneció inalterable. El aire afilado e ingrato de Noviembre volvió a resoplar.
- ¿No tiene frío ahí arrodillada?
- Todos los que perdimos a alguien cercano tenemos frío – respondió ella a la vez que se volvía inesperadamente hacia él.
De forma instintiva dio un paso hacia atrás. Al mirar sus ojos se precipitó en ellos, se supo inmediatamente perdido para la causa de la cordura. Ella le ofreció su mano pidiéndole ayuda para incorporarse. Él, solícito y ajeno a sí mismo, la ayudó con la misma devoción y obediencia que si le hubiese pedido cortarse una pierna allí mismo. Sus recientes temblores se habían disipado. Su único deseo ahora consistía en permanecer inmerso en el verdor líquido de aquella mirada imposible, en la línea hipnótica de aquellos labios. Cogidos de la mano y sin dejar de mirarse, caminaron en silencio hacia el templete.
Nada más dejar atrás los ángeles petrificados de la entrada, dos pesados portones de madera y herrajes de forja se abrieron perezosos como por arte de magia. Nada más cruzarlos se cerraron tras ellos emitiendo un gruñido metálico.
Presidía el lugar un altar de piedra sobre el cual se elevaban dos grandes cirios encendidos y a cuyos pies se extendía una enorme y mullida alfombra. Sobre una de las paredes laterales se izaba un espejo de notables dimensiones, acerca de cuya utilidad no llegó a preguntarse. En el lado opuesto, la pared albergaba un par de hileras de nichos simétricamente distribuidos. No hacía frío, ni calor. Tan sólo silencio.
Avanzaron de la mano hasta la alfombra ante el altar. Ella se soltó y se giró hacia él. De un sutil movimiento dejó caer a sus pies todo su ropaje. Después desató el pañuelo que rodeaba su cabeza liberando una negra cascada de cabello sobre los blanquísimos hombros desnudos.
- Ahora desnúdate tú – le ordenó.
Sin poder hacer otra cosa, él se desprendió de su ropa, mientras contemplaba aquel cuerpo lunar y curvilíneo. Detuvo su mirada en sus caderas de mármol y supo que lo esperaban.
Rodaron por la alfombra como dos extranjeros, entreverados los cuerpos, confundidos los sudores. Presas de un deseo ya imparable se volvieron a mirar. Él supo por sus ojos que debía tumbarse. Lo hizo boca arriba ofreciéndose a recibirla. Ella se sentó a horcajadas sobre él y comenzó a oscilar.
Atendió con sus manos la llamada urgente de sus caderas. Sintiendo próximo el clímax, él giró su cabeza buscando el vaivén de sus figuras en el espejo. La visión lo dejó atónito.
Sobre su cuerpo desnudo cabalgaba un esqueleto humano al ritmo de sus embates. Reconoció sus propias manos aferradas a las crestas de la pelvis. Totalmente horrorizado se detuvo en seco.
- ¡No te pares! – ordenó ella.
Volvió la mirada hacia la voz demandante, buscando tal vez el refugio de sus ojos verdes o la almohada de sus labios. En su lugar, sin embargo, sólo halló lo que el espejo ya le había anunciado: unas cuencas vacías y un maxilar gesticulante, coronados por un cráneo amarillento y exagerado.
- ¡No te pares, maldito! – repitió la calavera. Y sin dejar de jinetear emitió una espantosa carcajada.
- ¡No te pares! – chilló otra voz, distinta, seguida de otra carcajada, ésta sí, igualmente horrible.
- ¡No te pares! – tronó una tercera voz.
Volviéndose a mirar al espejo comprobó que los nichos de la pared opuesta se habían destapado. De ellos emergían sus esqueléticos inquilinos y avanzaban en una manada desordenada y renqueante, emitiendo terroríficos gritos y carcajadas, jaleando aquel coito diabólico, mientras se acercaban a la alfombra donde yacían.
Sintiéndose un niño chico cerró los ojos deseando que todo aquello sólo fuera
una negra pesadilla. Trató de zafarse del esqueleto que lo montaba, pero le resultó imposible. Multitud de manos huesudas, de tibias, rótulas y falanges lo tenían aprisionado.
Presa de un pánico visceral, primario, lanzó un grito desesperado y lastimero:
- ¡Sultán, ven aquí!